Hiedra: enredadera de identidades, belleza y catástrofe.

Para un crítico de cine ―o para quien intenta serlo―, abordar una película en un espacio tan breve siempre resulta desesperante. En esa posición me encuentro al querer hablar de Hiedra, la nueva película de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán. La cinta está compuesta por tantos elementos que cualquier comentario al respecto me resultaría incompleto. En vano, reviso los apuntes que tomé durante la proyección: muchos de ellos me resultan ilegibles ―debido a la oscuridad de la sala y al magnetismo incómodo del largometraje― y, en otros, el texto se descarrila del renglón y parece enredarse entre sí, como la hiedra misma. Esta anécdota me permite dar cuenta de la naturaleza de un visionado que, en su asfixiante retrato de un vínculo que surge a partir de dos infancias interrumpidas, me ha llevado a un lugar incierto. Desde ahí escribo.
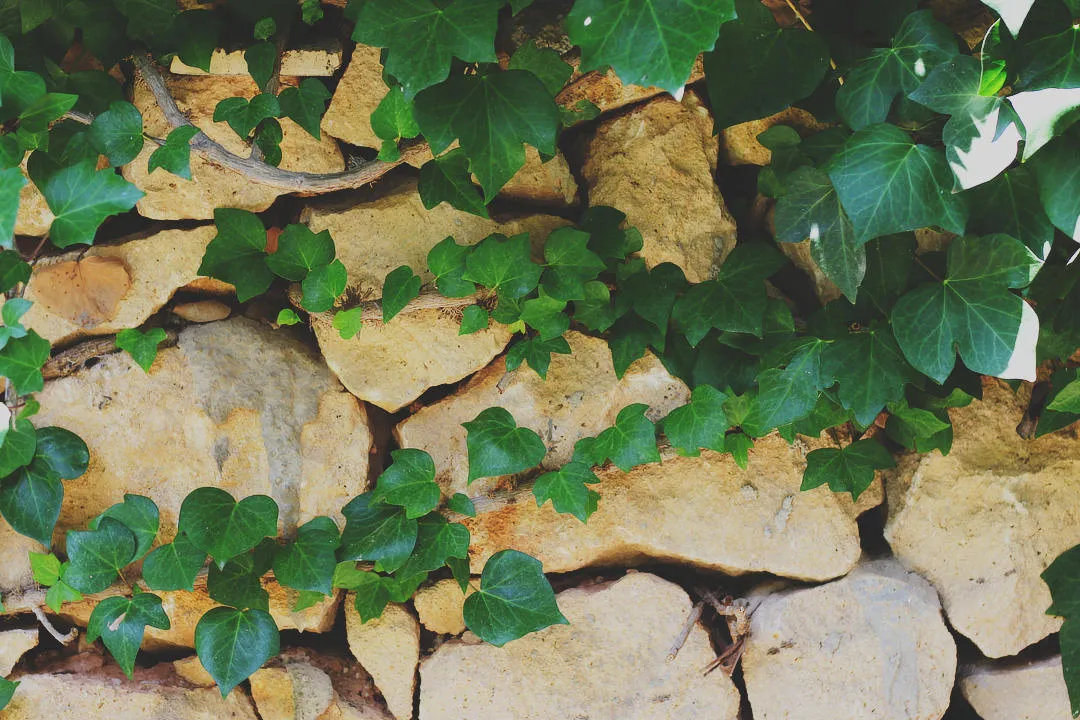
Quisiera comenzar por una breve recapitulación de la trama. Hiedra se centra en dos personajes: el primero de ellos es Julio, un joven de diecisiete años que vive en un hogar de acogida. Del otro lado está Azucena, una mujer en la treintena cuya presencia resulta enigmática durante los primeros minutos: es retraída, solitaria y se queda a dormir a la intemperie, fuera del recinto en el que vive Julio con sus compañeros. Vemos que ella observa al grupo con cierta fascinación y los adolescentes, a su vez, reparan en su presencia. Azucena, entonces, les pregunta si puede jugar con ellos: su intrusión la convierte, así, en una outsider dentro de un grupo de outsiders, un marco de referencia que su directora y guionista emplea para indagar en las relaciones que surgen fuera de las convenciones sociales a las que estamos acostumbrados y, además, en el enredo identitario que estas conllevan.
Por lo general, tendemos a enmarcar las relaciones interpersonales en categorías fácilmente reconocibles: familia, pareja, amigos… y, al igual que un niño que no logra encajar una pieza en un rompecabezas, que no podamos inscribir un modelo de relación dentro de alguno de estos moldes puede resultarnos incómodo. Esta sensación ―y el malestar que provoca― se apoderan del filme. Desde el inicio, un ambiente enrarecido permea el metraje: los colores son apagados, las motivaciones de los personajes no son claras, la música oscila entre golpeteos y ruidos rechinantes, y la cámara graba de cerca, dejando apenas espacio para tomar aire. De manera paradójica, las respiraciones de los personajes se escuchan todo el tiempo, lo cual reduce, todavía más, la distancia con el espectador. Ahora bien, esta atmósfera gira alrededor de una especie de incógnita que, si la dejara pasar, haría insostenible el diálogo con la película: sugiero que los lectores que no quieran conocer más detalles de la historia se detengan aquí.

Julio, en principio, asume la vigilancia constante de Azucena y su intención de acercarse como un síntoma de su atracción por él, pero esta idea se desmorona en cuanto ella le confiesa que él es su hijo, a quien tuvo que dar en adopción ―por decisión de la madre de Azucena― debido a que él nació cuando ella tenía apenas trece años. Esta revelación no es fortuita: hay gestos que aluden a ello desde antes, como una escena en la que Julio intenta besar a Azucena; ahí, ella se aleja con miedo y, tras el rechazo, lo acuna sobre sus brazos ―para consolarlo― como a un niño. Lo interesante es que, conforme avanza la historia, su vínculo se antoja cada vez más improbable: por ejemplo, cuando Julio pregunta si se parece a su padre ―se infiere que Azucena fue abusada por su instructor de gimnasia―, ella responde que no; poco después, Azucena descubre que el signo zodiacal de Julio no se corresponde con el que ella recordaba… Ana Cristina ha hablado de su película como un retrato de ambigüedades y, curiosamente, la planta a la que alude el título prefiere crecer en la semisombra.
Son varios los elementos narrativos y visuales que añaden todavía más complejidad a la relación entre estos personajes. Azucena se convence de que es la madre de Julio, pero su trauma la ha hecho quedarse estancada en los trece años que tenía cuando dio a luz: su aspecto joven, sus accesorios infantiles y su timidez hacen de ella una niña-adulta que rechaza ―o que no comprende― su propia sexualidad. Julio, por su parte, es alguien que se ha visto forzado a crecer muy rápido: una imagen recurrente nos lo muestra cuidando bebés de forma cariñosa, casi maternal. Y aunque el joven encuentra un sentido de pertenencia en su manada ―es decir, sus compañeros del hogar de paso, retratados con cierta animalidad cuando se abocan al juego―, se ve arrancado de su espacio seguro al cumplir el límite de edad: esto es, los dieciocho años. Hiedra, entonces, puede verse como la negación del coming-of-age: hace que nos cuestionemos cómo se configura la identidad cuando la transición de la infancia a la adultez ha tenido que ser inmediata. Lo que sucede, parece sugerir la cinta, es que surgen nuevos vínculos, otras formas de relacionarse que pueden resultarnos ajenas e incluso problemáticas. Para Julio, Azucena se transforma en fuente de todo significado posible: en madre protectora y, al mismo tiempo, hija indefensa; en compañera de juegos y, a su vez, interés romántico.

Hiedra ganó el Premio Orizzonti al Mejor Guion en el pasado Festival de Venecia, con un jurado presidido por Julia Ducournau. Tiene sentido que el filme haya apelado a sus sensibilidades: Titane (2021), de esta directora, también teje un retrato entre dos parias sociales, donde una mujer pretende ser el hijo desaparecido de un bombero y, en esa relación paterno-filial, se entrecruzan la ternura, el deseo sexual y las cicatrices del abandono y la pérdida. En la cinta de Barragán, al igual que en la de Ducournau, que los protagonistas compartan un lazo de sangre no importa tanto como el hecho de que ambos eligen creer que sí lo hacen. En otras palabras, Azucena y Julio deciden aferrarse, con vehemencia, a sus nuevas identidades como madre e hijo, y eso implica que deben hacer a un lado ―desaferrarse de― los otros elementos identitarios que los separan: su raza, su clase social… por ello es que su acercamiento representa una afrenta, pero también un amparo, una reconstrucción mutua de las infancias que no pudieron ser; un hogar ―ellos mismos― sin los límites impuestos por esa civilización que los condujo a los márgenes.
Cerca del clímax de la película, una escena nos muestra a Azucena haciéndose marcas en la piel en los mismos puntos donde Julio tiene lunares ―un intento de mimetizarse con su hijo, quizá no de sangre, pero sí de convicción― y, después, en una imagen que es tan feral como dulce, ambos se arrojan a construir un refugio en medio de la naturaleza, lejos de una sociedad cuyas barreras, al parecer, deberían mantenerlos distanciados. De este modo, su esfuerzo por permanecer juntos parece ir en contra de todo supuesto orden natural, pero aquí la mirada es cómplice: si antes la película estaba cargada de planos cercanos y sofocantes, estos minutos nos permiten contemplar a Azucena y Julio, en ciertas oportunidades, desde la distancia. Podemos respirar, al fin, con ellos. Entonces, la naturaleza les responde, adquiriendo la forma de un volcán en erupción: perfecta síntesis del tono del largometraje. Uno que oscila, de inicio a fin, entre la catástrofe y la belleza.




